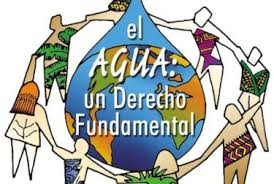Una de las iniciativas legislativas más determinantes para el futuro de este país llega al Congreso con el mismo objetivo que hace tres años, reducir un 23% de emisiones de aquí a 2030
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en fase de discusión y aprobación en el Congreso de los Diputados, no es una ley más. Se trata de una de las iniciativas legislativas más determinantes para el futuro de este país. En el texto que salga aprobado en el Congreso, y su concreción presupuestaria posterior, nos jugamos un siglo entero. La historia de España acumula un buen rosario de políticas públicas estratégicas cuyo fracaso ha lastrado al país durante décadas. Pasó con las desamortizaciones en el siglo XIX. Con la reforma agraria a principios del siglo XX y la reconversión industrial a finales del mismo. Menos numerosos, existen también ejemplos de políticas estratégicas positivas, como la construcción del sistema nacional de salud. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es de la misma índole: serán las políticas climáticas las que marcarán la diferencia entre ser una sociedad moderadamente próspera, cohesionada y justa o sencillamente caer en el subdesarrollo. Por tanto, enfrentar bien o mal la lucha contra el cambio climático va a ser decisivo y condicionará todo el siglo XXI. Lo que se discute en el Congreso estos días marcará el enfoque general con el que enfrentaremos uno de los exámenes más difíciles que tenemos como sociedad.
De modo más concreto, la ley debe sentar las bases sólidas de dos procesos cuya importancia cuesta exagerar: el primero, enfrentar el cambio climático en el país europeo más vulnerable a sus efectos destructivos. Y por tanto el país de Europa que más riesgo corre de verse afectado, a consecuencia del cambio climático, por altas dosis de sufrimiento colectivo, empobrecimiento económico, pérdida de calidad de vida y deterioro de la cohesión social. Filomena, el brote de fiebre del Nilo en Sevilla o esas danas cada vez más frecuentes y destructivas, que cada otoño sortean zonas catastróficas en la cuenca mediterránea, son los síntomas que anuncian que estamos entrando en la era de las consecuencias: el desencadenamiento de un caos climático que, como una enfermedad degenerativa, poco a poco puede agotarnos como país hasta rendirnos. Los informes de la inteligencia militar de la mayoría de las superpotencias encuentran en el cambio climático un riesgo real de que los Estados fallidos, que estamos acostumbrados a ubicar en geografías políticas del Sur, proliferen también en los países del Norte. Por muchas razones, España tiene buenas papeletas para cumplir esta predicción. Por tanto, es un grave error considerar este asunto como algo de ecologistas: sencillamente hablamos de una ley estratégica que afecta a la seguridad nacional.
En segundo lugar esta ley debe diseñar la arquitectura de un giro histórico en nuestro modelo productivo. Una transformación económica digna de tal nombre, que no sea marketing, que no sea pirotecnia electoralista. Para romper definitivamente con la maldición económica que impuso el plan de estabilización franquista de 1959, y que ha hipotecado el futuro de nuestro país atándolo a un modelo de servicios de baja innovación basado en la construcción, la hostelería y el turismo, es ahora o nunca. Tenemos a favor dos circunstancias que ofrecen una ventana de oportunidad privilegiada. La primera es de sobra conocida: la transición ecológica implica un recambio tecnológico, una inversión en infraestructuras y una serie de reformas socioeconómicas estructurales (en el urbanismo, la ordenación del territorio, en el comercio o el transporte) de tales magnitudes que tienen un efecto arrastre potencial capaz de transformar radicalmente un modelo productivo, empresarial y laboral. La segunda es más coyuntural, pero no menos decisiva. La pandemia de la covid ha abierto en Europa un momento keynesiano que ofrece un salto de escala en las posibilidades de financiación e intervención de un “Estado emprendedor verde” inimaginables hace solo un año. Aún no sabemos si este “keynesianismo pandémico” será solo un paréntesis de emergencia o el principio de una nueva tendencia de onda larga que corrija el rumbo de un neoliberalismo objetivamente fallido. Pero mientras se dirime esta gran batalla política los fondos europeos que llegarán a España suponen una oportunidad de oro para que nuestro país aspire a algo más que ser solo una súper potencia turística y cierre para siempre la barra libre de especulación inmobiliaria, a la que hemos apostado demasiado y que no ha hecho tan débiles. Debemos encaminarnos hacia un horizonte nuevo: convertirnos en una superpotencia renovable, una superpotencia agroecológica, una superpotencia científica o una superpotencia en el reciclaje de minerales críticos. Los mimbres para esta transformación deben ser incorporados a una ley como esta.
Es importante señalar también de dónde venimos: el punto de partida es el hecho de que la década 2010-2020 ha sido, en términos climáticos, una década perdida. La gestión neoliberal del PSOE de la crisis de 2008-2010 puso el freno a la penetración de las renovables. Y en el plano energético, el PP del impuesto al Sol optó por situarnos en la vía polaca, a la cola de Europa. Tenemos que ponernos en hora con el clima, al menos, con 10 años de retraso. Por tanto, esta ley tiene que asumir un esfuerzo extra.
Por todo lo expuesto, y de los muchos déficits que presenta el proyecto de ley que se discute estos días, si hay uno que destaca especialmente es su falta de ambición. Existen otros puntos ciegos que merecen ser tratados y analizados críticamente, como la falta de una visión más integral y menos sectorial del papel de la energía en nuestra sociedad, la falta de medidas de apoyo directo al desmantelamiento del oligopolio energético, el papel de la ciencia y la participación ciudadana en la gobernanza climática o el modo en que esta ley deja intacta la estructura fiscal española, que es donde está el meollo que puede hacer que transición ecológica justa deje de ser un eslogan para convertirse en una realidad. Pero todos estos puntos débiles quedan eclipsados ante el hecho de un compromiso muy corto en materia de reducción de emisiones.
Anciano ya y nonato todavía es el nombre de un libro del filósofo ecologista Jorge Riechmann. El título ilustra a la perfección el mayor peligro que enfrenta la Ley de Cambio Climático: nacer vieja. Entre los primeros borradores tanto de la Ley como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que circularon con la llegada de Teresa Ribera y el Ministerio de Transición Ecológica y hoy han pasado tres años. Pero no han sido tres años cualesquiera. En ellos la conciencia climática global ha estallado de modo irreversible, los efectos del cambio climático se han mostrado en toda su crudeza, la pandemia nos ha demostrado la profunda fragilidad de nuestras sociedades ante shocks externos y Europa, además de ir alienándose con la ciencia asumiendo objetivos más ambiciosos, ha puesto encima de la mesa una cantidad de dinero sin precedentes para financiar precisamente la transición ecológica. Lo que el año de la moción de censura (2018) podía parecer una ley vanguardista, hoy se ha quedado obsoleta. Por eso resulta inexplicable que en el plano de la ambición se quede tan corta: en 2021 marcarse un 23% de reducción de emisiones de aquí a 2030 es claramente un objetivo insuficiente.
La aritmética parlamentaria no sopla a favor de una mejora sustancial de la ambición climática de la Ley. Pero si las fuerzas ecologistas, tanto partidos como organizaciones sociales, no logramos al menos incorporar un mecanismo de revisión de objetivos audaz y valiente, una puerta abierta que nos permita adaptarnos con agilidad a los retos crecientes de la emergencia climática, daremos a luz una ley vieja, pobre y poco útil. Una ley que va a estar más del lado de la apariencia y la teatralización política para disimular una procrastinación climática suicida que de las soluciones efectivas a uno de nuestros retos históricos más complejos y urgentes.