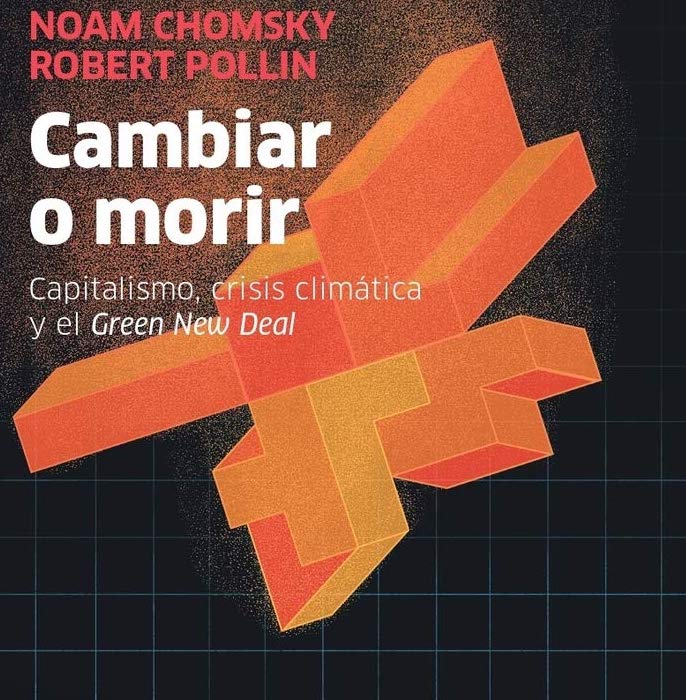Los poderes establecidos no dejarán participar en política a los ciudadanos, porque temen perder sus privilegios
Muchos pensadores clásicos como Aristóteles y otros algo más recientes como Montesquieu o Rousseau tuvieron siempre clara una cosa: si cogemos dos métodos de selección de cargos públicos por separado –la elección y el sorteo– y los abstraemos del sistema político en el que se inscriben, el primero es indudablemente aristocrático y el segundo democrático. Sí, han leído bien, el método asociado a la aristocracia es el electoral.
Hoy en día, nos parece extraña esta manera de pensar. Democracia se ha convertido en una palabra casi sinónima de las famosas “elecciones por sufragio universal libres y competitivas”. Sin embargo, la palabra democracia ha tenido un significado variable a lo largo del tiempo[1]. En la Atenas clásica, la democracia era un sistema político regido por dos principios: el sorteo y la rotación de cargos. Los atenienses ponían por delante la igualdad de posibilidades de acceder a un cargo público –cosa que un sorteo aleatorio logra– sobre la declaración de consentimiento de los gobernados –lo cual logra la elección. Hasta el siglo XIX, democracia fue una palabra asociada (entre la gente letrada) con este modelo ateniense, con la anarquía y con el desorden. El pueblo, decían, es incapaz de gobernarse a sí mismo. ¿Cómo vamos a dejar a gente inculta manejar los asuntos de Estado? Así lo creían los padres de la Constitución Americana y gran parte de los revolucionarios franceses, para quienes el sorteo, que era más igualitario, no estaba en el rango de lo posible.
El sorteo desapareció de la escena política durante el siglo XIX. Esto fue en parte porque a las élites no les interesaba y el pueblo había perdido conciencia de la existencia del mismo. Por tanto, los anhelos democráticos pasaron a ser dirigidos hacia la ampliación del sistema representativo electoral nacido de las revoluciones burguesas, cuya principal reclamación era la instauración del sufragio universal –masculino, por el momento. Es lo que David Van Reybrouck llama “La democratización de las elecciones” en su libro Contra las Elecciones. De repente, las elecciones se habían convertido en sinónimo de democracia, en sinónimo del “gobierno del pueblo”.
Puede que aún tengamos poco claras las razones exactas por las cuales el sorteo es un método más democrático que las elecciones. En primer lugar, da a todo el mundo unas oportunidades iguales de acceder a un cargo público. Hoy en día habría que afiliarse a un partido –si es que te gusta alguno–, ascender en el mismo, lograr ser nombrado candidato y, finalmente, ganar unas elecciones. Todo esto parece bastante improbable para el común de los mortales si tenemos en cuenta la desconfianza que existe hacia los partidos políticos. En segundo lugar, el sorteo nos permitiría salir del circo mediático que los medios de comunicación han creado alrededor de los partidos políticos y las elecciones: personalización, banalización y espectacularización de la política, preocupación por los asuntos internos del partido más que por el interés general, dependencia del corto plazo… No en vano, Bernard Manin llama a nuestras democracias “democracias de audiencia[2]” –y eso que no conocía a Ferreras. Sin elecciones, todos estos fenómenos se reducirían. En tercer lugar, es cierto que podemos acabar gobernados por inútiles –una crítica clásica al sorteo, de la que me ocuparé más adelante–, pero nadie dice que eso sea muy diferente a lo que ocurre hoy en día.
Un ejemplo relativamente reciente, que aún está vivo en la actualidad de nuestros vecinos del norte, nos puede ayudar a comprender las diferencias entre el sorteo y la elección en la práctica: la Convención Ciudadana por el Clima.
El 25 de abril de 2019 el presidente francés Emmanuel Macron anuncia la creación de una Convención Ciudadana por el Clima en el seno del Consejo social, económico y medioambiental. Esta asamblea tendría un solo objetivo: elaborar una serie de propuestas y leyes dirigidas a reducir los gases de efecto invernadero un 40% –con respecto a 1990– desde ese momento hasta 2030. Lo verdaderamente innovador de este experimento es el método de selección: 150 ciudadanos elegidos por sorteo, teniendo en cuenta una serie de criterios de representatividad (seis franjas de edad, hombres y mujeres por igual, diversas categorías socio-profesionales…). Los elegidos tenían la opción de aceptar o rechazar el mandato. Si lo aceptaban, se les pagarían los días de trabajo así como todos los desplazamientos y gastos.
Los 150 ciudadanos se pusieron manos a la obra el 4 de octubre de 2019. Desde entonces, trabajaron aproximadamente tres días al mes, lejos de la presión de los focos. Al fin y al cabo, a la prensa le interesa mucho la última polémica entre el presidente y el líder de la oposición, pero poco los detalles de una ley sobre el transporte marítimo. Al igual que ocurre en un parlamento elegido, los ciudadanos contaban con la ayuda de expertos para asesorarles y ofrecerles su conocimiento. Sin embargo, la última palabra era de los ciudadanos.
Para los enemigos de la democracia, este experimento solo podía ser un desastre. ¿Gente aleatoria, que se reúne una vez al mes unos pocos días, es la que tiene que salvar al gran Estado francés del mayor reto del siglo XXI –el cambio climático? Pues bien, la Convención finalizó sus trabajos presentando a finales de junio de 2020 el informe final de 231 páginas, en el que se recogían 149 propuestas. Algunas de ellas son regular una publicidad que incita al sobreconsumo, hacer obligatoria la renovación de los edificios para que pierdan menos energía, incentivar una alimentación más vegetal y de cercanía, planificar la transición ecológica en industrias sin que suponga una merma en el salario de los trabajadores, reducir el tiempo de trabajo a cuatro días a la semana…
La diversidad de temáticas de estas propuestas alimenta las sospechas de los detractores del sorteo. Estos argumentan que un ciudadano de a pie, en unos pocos meses de trabajo, no se ha podido formar a la vez en ámbitos como los transportes, el derecho laboral, la alimentación… En un mundo globalizado y cada vez más complejo esta crítica es muy pertinente, y a la hora de diseñar una constitución política se debería tener en cuenta. Sin embargo, no sirve para defender la democracia electiva contra la democracia por sorteo, pues a nadie nos extraña que nuestros parlamentarios voten por la mañana sobre la ley del aborto y por la tarde sobre el último tratado de comercio, siendo posible que no dominen ninguno de los dos temas.
Todas las proposiciones de la Convención, nacidas de una democrática inteligencia colectiva, están sujetas, sin embargo, a la decisión de los poderes establecidos. Bueno, es cierto que Macron se comprometió a someter todas estas proposiciones al veredicto del pueblo –referéndum–, del parlamento o incluso a instaurarlas él mismo. ¿Todas? No, hubo tres que no aceptó, siendo la más llamativa la siguiente: las empresas que repartan más de 10 millones de euros anuales en dividendos participarán en el esfuerzo de financiación de la transición ecológica con un impuesto del 4% sobre los mismos, y si reparten menos de 10 millones, del 2%. Al fin y al cabo, Macron es antes neoliberal que demócrata.
Ahora que llega el final de este terrible año 2020, ¿Qué queda de todas esas propuestas? Como era previsible, las promesas de Macron han quedado en papel mojado. Los 150 ciudadanos, de los que 130 se organizaron en un colectivo tras la Convención, se quejan de que el gobierno ha retocado, desmenuzado o directamente frenado las propuestas que no le convenían. Algunas de ellas son la moratoria sobre el 5G, una ecotasa sobre el tráfico aéreo o reducir el IVA de los tickets de tren. Todas han acabado en el baúl de las buenas intenciones climáticas a las que jamás hubo intención de dar una salida real. Los ciudadanos que participaron en la Convención se muestran tajantes: “El gobierno se está riendo de nosotros” o “Macron es un traidor” son algunos de sus simpáticos comentarios que se pueden leer en la prensa gala.
Volviendo a España, hubo un breve espacio de tiempo en el que el debate político se situó en torno al eje los de arriba contra los de abajo. Otros lo llamaban el pueblo contra la oligarquía. La lucha por el sorteo es una herramienta que nos puede volver a situar ahí, y quizás, en ese sentido, el partido de Errejón lanzaba hace poco una propuesta para implementar una asamblea ciudadana por el clima en España. Todos aquellos que luchan por la justicia social saben que ningún gobierno de la Unión Europea pondrá nunca en marcha las medidas salidas de una asamblea similar, pues la conciencia ciudadana de la urgencia de la crisis climática jamás será compartida por gobiernos que se deben a las mismas multinacionales que nos han llevado al lugar en el que nos encontramos hoy en día. Precisamente ahí reside su utilidad, pues deben servir como una palanca, entre muchas, que permitan articular un movimiento amplio contra las políticas capitalistas neoliberales que nos llevan hacia el desastre climático, cuyos efectos son cada vez más patentes –solo hay que ver la pandemia de la covid-19.
Es evidente que un gobierno comprometido con el orden social capitalista no pondría en marcha una asamblea de este tipo para implementar sus propuestas, más bien, y siguiendo el ejemplo de Macron, le serviría para dar a conocer al mundo que su ejecutivo está ejerciendo un papel de liderazgo contra el cambio climático y para hacer campaña electoral “verde”. Sin embargo, pronto se llegará al punto en el que gobierno y ciudadanos entren en conflicto, el cual tiene una gran potencialidad política
Este papel es precisamente el que está jugando en Francia la Convención. Varios de los integrantes de la misma ya se han implicado activamente en política institucional, a nivel local y regional con agrupaciones de izquierdas. Otros han decidido apoyar activamente a diversos grupos ecologistas, contentos por haber salido de los lujosos pasillos de los ministerios para poder hacer política en lo más cercano, enfrentándose a la parálisis medioambiental de su gobierno.
La legitimidad democrática de la Convención, nacida del sorteo, choca frontalmente con la legitimidad del presidente de la República, que surge de las elecciones. El ejemplo francés muestra que los ciudadanos están mucho más dispuestos a atajar los retos a los que se enfrenta la sociedad, aunque eso implique llevar a cabo políticas radicales que no sean del agrado de los poderes económicos. Pero los ciudadanos necesitan una vía para poder actuar. Los poderes establecidos no dejarán participar en política a los ciudadanos, porque temen perder sus privilegios. ¿No es hora de obligarles a hacerlo?