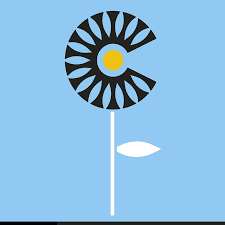Mientras nos persuaden con publicidades ñoñas para que separemos nuestras basuritas y cerremos el grifo al lavarnos los dientes, las administraciones permiten y hasta auspician que las compañías sigan cometiendo las mayores tropelías contaminantes
Si estás interesado en lo de salvar el planeta puede que ya te hayas enterado de que el cubo amarillo en el que echamos los envases de plástico, en lugar de ser La Solución, se está convirtiendo en parte del problema.
Para empezar, porque Ecoembes, la empresa que lo gestiona y tiene el monopolio del reciclaje de los envases en España, miente. Este reciente informe de Greenpeace deja poco lugar a dudas.
Según Greenpeace, esta sociedad que se vende casi como una organización ambientalista, movida por la economía circular, ha demostrado con sus acciones el motivo real de su existencia: conseguir que los envasadores se libren de su responsabilidad de hacerse cargo de sus residuos al menor coste posible. La Junta General de accionistas de Ecoembes está formada, en un 60%, por el sector empresarial que incluye el del envase, en un 20% por el sector de materias primas y en otro 20% por el sector de comercio y distribución. El plástico es su fuente de negocio: a más envases en el mercado, más dinero ganan. Los ingresos de Ecoembes dependen de los envases que se consumen, no de los que se reciclan.
Por desgracia, la situación en España no es una excepción. El negocio mundial del reciclaje parece más orientado al greenwashing que a su supuesta misión ecologista. Otro informe de Greenpeace desvela que, de los 141 millones de toneladas de envases que se produjeron en el mundo en 2015, solo se reciclaron de forma efectiva el 2%, mientras el 8% se convirtieron en objetos de inferior calidad. El 90% restante fueron abandonados, desechados o perdidos en el proceso.
Puede que tirar los envases al cubo amarillo se haya convertido en otra rutina que realizamos casi ya sin pensar. Y eso es bueno, porque, como dice la influencer ambientalista Ally Vispo, reciclar ya no es un gesto heroico sino lo mínimo que todos deberíamos hacer, lo básico para una persona cívica. Sin embargo, la dura realidad es que nuestros plásticos apenas se reciclan. Y que ese gesto cotidiano de separarlos, pese a ser tan necesario, se desvela del todo insuficiente.
A mí me está costando encajar esta cruda verdad. Porque yo ya había delegado en el cubo amarillo toda la responsabilidad de hacerse cargo de la ingente cantidad de envases que genero cada semana. Y eso, lo confieso, me resultaba muy liberador para seguir consumiendo todo el plástico que me apetecía.
Ahora solo me queda ver nuestro actual cubo amarillo como lo que es: la limosna del ecologismo.
La limosna, o dicho más amablemente, la caridad, tiene mucho peligro. Porque, en palabras de la socióloga Claudia Barrientos, está enfocada hacia a la atención asistencial, pasando por alto cuestionar los mecanismos y factores estructurales que perpetúan esas condiciones. Y dejar caer plásticos en un cubo amarillo casi inoperante se va pareciendo cada vez más al viejo soltar monedas al salir de misa. Puede que lave nuestra conciencia, pero no va a lavar los océanos de islas de plásticos del tamaño de Francia, ni a nuestros organismos de los micro plásticos que ingerimos con consecuencias para la salud aún insospechadas.
Si nos interesa lo de salvar el planeta, y no solo cumplir con mínimos insuficientes, tenemos que reducir de forma drástica el consumo de envases de un solo uso.
Y a mí personalmente no me resulta nada fácil.
Porque el plástico me encanta. No me había dado cuenta de lo muchísimo que me gusta hasta que me he propuesto prescindir de él. Y en mi situación creo que se encuentran casi todas las personas que conozco, así que puede que sea la tuya también. No es que hayamos acostumbrado a los envases de plástico: es que los adoramos.
Acudimos a los supermercados porque se adaptan muy bien a un estilo de vida que la mayoría no tenemos el poder de cambiar. Muchos carecemos del tiempo, el dinero o la motivación para sustituir nuestro carrito del Coviran por una estudiada operación pertrecho de detergentes a granel o cepillos de bambú en tiendas especializadas eco y webs de minoristas. En muchas áreas, el súper no es una opción, sino la única opción para comprar. Los ecologistas suelen poner el énfasis en este problema logístico; lo llaman la crisis de la comodidad.
Sin embargo, si los envases de un solo uso se han vuelto tan imprescindibles no es solo por eso: es porque ir al súper se ha convertido en una de las experiencias vitales más potentes que nos procura el día a día.
Un filósofo llamado Baudrillard ya lo dejó dicho hace cincuenta años: el consumo es un modo activo de relacionarse (no solo con los objetos, sino con la comunidad y con el mundo); un modo de actividad sistemática y de respuesta global en el cual se funda todo nuestro sistema cultural. El mundo del consumo es un mundo de creencia y esperanza sobre los productos, objetos, cuerpos y bienes. Es un pensamiento mágico en el sentido en que el mito triunfa sobre lo racional, la creencia sobre el hecho, la ilusión sobre la verdad.
Podemos pensar que esto es ponerse demasiado filosófico. Pero lo cierto es que las marcas y las cadenas aplican una visión tan sofisticada o incluso más que la de Baudrillard a la hora de diseñar nuestra experiencia de compra. En los estantes del Mercadona hay más tecnología y conocimientos aplicados que en un satélite.
Hoy el súper es mucho más que un almacén: es un espectáculo de inmersión que nos estimula de todas las formas a su alcance. El cine 3D es una atracción de barraca en comparación con la experiencia sensorial que nos procura un súper. Y la pieza clave del show es el envase de un solo uso.
En ese sentido, yo debo ser a la comida lo que otros son al cine de palomitas: una pizza congelada, una bandeja de chorizo de Pamplona, de queso, de jamón, unas galletas de chocolate, unos panes de hamburguesa, unas patatas fritas de bolsa, todo eso me vuelve loco. Le da felicidad verdadera a muchos momentos de mi (a menudo ingrata) jornada. Y no me veo con fuerza de voluntad suficiente para resistir la tentación de consumirlos tal y como hoy se me presentan, en sus envases plásticos increíblemente bien diseñados para estimular, con todo tipo de trucos, mis instintos más primarios.
Los productos procesados que se exponen con sus complejos envoltorios se han convertido en auténticas bombas de estímulos y de significados, que estallan ante nuestros ojos (y luego ante nuestro tacto, gusto y olfato) para procurar muchísimo más que nutrientes. Tanto es así que una cantidad importante de esos productos apenas nos procuran nutrientes, pero nos dan tanto de todo lo demás que ni nos damos cuenta. ¿Y qué es todo lo demás? Pues un show. ¿Y qué es un show? Un puro estimulador de resortes primitivos y culturales. En El enemigo conoce el sistema, Marta Peirano nos hace una introducción tan asombrosa como espeluznante del trabajo de los ingenieros de estos placeres. Merece la pena citarla en extenso:
“Sus creaciones nos llegan reforzadas por un envoltorio, un branding, una campaña de marketing y un contexto diseñados por otros laboratorios llenos de magos expertos en toda clase de química. Los que saben que se vende más merluza si la llamas ‘lenguado chileno’; que el chocolate es más dulce y cremoso si tiene los bordes redondos o que el mismo filete de carne parece más salado, grasiento, correoso y mal hecho si la etiqueta dice ‘granja intensiva’ en lugar de ‘orgánico’ o ‘criado en libertad’ (…) Su trabajo es engañar a nuestro cerebro a través de los sentidos, para que crea que nos estamos comiendo algo muy diferente a lo que en realidad nos hemos metido en la boca. Consiguen hacernos comer cosas que no nos alimentan, y sobre todo mucha más cantidad de la que nos conviene. No es un trabajo tan difícil: la oferta resulta irresistible. No lo podemos evitar”.
Como ciudadano, sé que tengo una responsabilidad para resistirme a estos cantos de sirena tan perniciosos para nuestra salud y la de la naturaleza. Por eso me propongo tomármelo más en serio: quiero comprar los vegetales y la carne en el mercado de abastos, escoger productos envasados en cristal, papel o aluminio (que sí se reciclan más y mejor), y sustituir desechables como las maquinillas de afeitar, las esponjas y los geles por opciones más ecológicas.
¿Lo conseguiré? Puede que sí, pero, honestamente, lo más seguro es que no lo suficiente. Lo sé porque la lucha es básicamente la misma que llevo años entablando contra la comida basura. Y esos productos, con sus relucientes y seductores envoltorios, con sus promesas de satisfacción sabrosa, siguen ganándome la partida muchas veces y colándose en mi carro. Además, también lo reconozco, me aburre la planificación doméstica. Y para ponerle a una casa la etiqueta verde se necesita mucha.
Necesito ayuda para hacer lo correcto. Y eso en este problema se llama que los políticos legislen y hagan cumplir leyes que obliguen a las empresas y establecimientos de alimentación que están ahogando el planeta a una reducción drástica de su uso del plástico. Además, ya está bien de que se nos cargue solo a la gente de pie con todo el peso de la solución de problemas causados por los de arriba. Mientras nos persuaden con publicidades ñoñas a que separemos nuestras basuritas y a que cerremos el grifo al lavarnos los dientes, las administraciones permiten y hasta auspician que las compañías sigan cometiendo las mayores tropelías contaminantes con total impunidad, jodiendo el mundo que heredarán nuestros hijos. Eso sí, todo bien enmascarado gracias a oscuras campañas de greenwashing como las de Ecoembes.